Artículos
De reclusiones y fugas: estéticas de la enfermedad y políticas de la vida
Resumen: Preocupadas por la materialidad del lenguaje y por su vínculo con los cuerpos, las novelas Salón de belleza de Mario Bellatin y Balnearios de Etiopía de Javier Guerrero se dedican a explorar los lugares de encierro que se organizan alrededor de la enfermedad y las mutaciones y tiempos intempestivos de lo viviente que inauguran posibilidades de resistencia. Si los saberes y prácticas de la medicina aspiran a la clasificación y homogeneización de los cuerpos, estas ficciones desarman tales pretensiones para atender especialmente a las líneas de contagio que configura la enfermedad y a los encuentros entre materias que horadan cualquier voluntad de saber. Ambas narraciones problematizan las formas en que los cuerpos, sus desórdenes y sus padecimientos se convierten en objeto de variadas tecnologías de poder y saber, así como en terreno de luchas por otros modos de vida y otros lenguajes.
Palabras clave: Vida, Política, Enfermedad, Espacio, Literatura latinoamericana.
On reclusions and flights: aesthetics of desease and politics of life
Abstract: Concerned with the materiality of language and how it links to bodies, the novels Salón de belleza by Mario Bellatin and Balnearios de Etiopía by Javier Guerrero explore the places of confinement organized around disease, and a series of untimely mutations of the living that inaugurate possibilities of resistance. If the knowledge and practices of medicine aspire to the classification and homogenization of bodies, these fictions dismantle such claims to focus on the lines of contagion configured by disease, and the encounters between materialities that undermine any will to know. Both novels look at the ways in which bodies, their disorders, and their suffering become the object of various technologies of power and knowledge, as well as the terrain of struggles for other modes of life and other languages.
Keywords: Life, Politics, Disease, Space, Latin American literature.
En las afueras de una ciudad sin nombre; inmersos en la humedad pegajosa de los baños de vapor o en la espesura de la selva; confinados dentro de recintos cuyas fronteras, a primera vista, parecen impenetrables pero pronto se muestran porosas: en estos espacios se inscriben los cuerpos al borde de la descomposición que circulan por Salón de belleza (1994), del escritor peruano-mexicano Mario Bellatin, y Balnearios de Etiopía (2010), del narrador y crítico venezolano Javier Guerrero, novelas que despliegan una singular mirada sobre la experiencia de la enfermedad, los saberes que en torno a ella se congregan y los lenguajes que la nombran o la desclasifican. En el actual contexto de la pandemia por COVID-19, es pertinente para los estudios literarios reflexionar sobre los modos históricos y contemporáneos de narrar la enfermedad y sobre los vínculos que la literatura produce entre cuerpos, lenguajes y políticas de la vida. Así, un antecedente que es necesario recuperar para la lectura de estas obras de Bellatin y Guerrero es el del conjunto de ficciones y crónicas publicadas en América Latina a partir los años noventa en torno a la epidemia del sida y los efectos de su propagación en la región. Escritas antes de que se desarrollaran los primeros tratamientos médicos para esta condición, obras como Pájaros de la playa (1993) de Severo Sarduy, Loco afán. Crónicas de sidario (1996) de Pedro Lemebel o El desbarrancadero (2001) de Fernando Vallejo configuran, de acuerdo con Alicia Vaggione, “un decir o un tono necrológico” (2013, p. 39) que expone la narración a la inminencia de la muerte.
Salón de belleza y Balnearios de Etiopía están, en efecto, atravesadas por muchos de los tonos e intereses narrativos imperantes en las escrituras sobre el sida, pero logran también dar consistencia, si bien con intensidades diferenciadas en cada caso, a temporalidades abiertas y variables que no sitúan la muerte como desenlace inexorable. Ambas novelas se dedican a explorar los lugares de encierro que se organizan alrededor de la enfermedad y las mutaciones y tiempos intempestivos de lo viviente que trazan posibilidades de fuga. Si los saberes y prácticas de la medicina se orientan por una lógica inmunitaria que aspira a la clasificación y homogeneización de los cuerpos, estas ficciones desarman tales pretensiones para atender especialmente a las líneas de contagio que configura la enfermedad y a los encuentros imprevistos entre materias que horadan cualquier voluntad de saber. Por medio de una reinvención de las prácticas de cuidado que se hace imperiosa frente a las políticas de abandono del Estado, los cuerpos descubren nuevos modos de vida colectivos ajenos a la normatividad impuesta por un dispositivo de poder que hace del saber y las prácticas médicas instrumentos fundamentales para el gobierno de la vida.1 Entre la estética y la política, entre la literatura y la vida, estas ficciones apuestan por la invención de diversos modos de lo común, comprendido este concepto, en la línea de investigaciones como las de Michael Hardt y Antonio Negri (2009), Judith Revel (2010) o Verónica Gago y Natalia Quiroga Díaz (2014), como la producción colectiva de asociaciones entre cuerpos, lenguajes compartidos y prácticas de cuidado de la vida que entran en disputa con los imperativos del poder y el capital.
Mientras que Salón de belleza fabrica privilegiadamente –aunque con matices y desvíos que la lectura se encargará de destacar– una temporalidad asediada por una muerte inevitable y próxima, Balnearios de Etiopía, en cambio, prolonga en una dirección diferente las líneas de contagio y experimentación que se insinuaban ya en la novela de Bellatin para ensayar algunas relaciones entre la enfermedad y la vida apartadas del horizonte de una muerte inminente. La lectura en serie de estas narraciones abre interrogantes sobre los modos en que los cuerpos, sus desórdenes y sus padecimientos se convierten en objeto de variadas tecnologías de poder y discursos y prácticas del saber, así como en terreno de luchas por otros modos de vivir y otros lenguajes. En la resistencia que oponen a dejarse atravesar por completo por el cálculo neoliberal y la lógica inmunitaria del saber médico, el Moridero de Salón de belleza y el claustro de Balnearios de Etiopía funcionan como espacios de experimentación que investigan la densa materialidad de la lengua y ponen a prueba la potencia de los cuerpos de afectar y ser afectados.
Pasajes
Mucho de lo que acontece en Salón de belleza tiene que ver con transiciones y umbrales: entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo animal, entre el adentro y el afuera. El escenario sobre el que se trazan estas zonas de indistinción es el Moridero, antiguo salón de belleza que es reacondicionado por su dueño, el narrador de la novela, para recibir huéspedes aquejados de una devastadora enfermedad terminal y ofrecerles un lugar donde ellos pudieran “morir en compañía” (Bellatin, 2010, p. 12). A lo largo de la narración, cobra consistencia la extensión de un presente marcado por la resignación y la espera que toma la forma de “un extraño letargo” (p. 31) y anula cualquier expectativa posible en torno al futuro. Los cuerpos que ingresan al Moridero no cargan ya siquiera con marca alguna que pueda delatar la presumible inscripción social que tuvieron en un pasado más o menos próximo, dado que una de las condiciones de admisión a este espacio impuestas por su regente es que la enfermedad haya llegado a tornar irreconocible el cuerpo.
Para estos sujetos desindividualizados y “en trance de desaparición” (Bellatin, 2010, p. 13), la muerte se perfila como el único horizonte: afirma el narrador que siempre se aseguraba de “aceptar solo a los que no tenían ya casi vida por delante” (p. 26). Resulta, así, crucial para el regente desterrar en los enfermos todo tipo de esperanza en una eventual recuperación, porque, a pesar de que los síntomas puedan ser divergentes y desencadenarse con mayor o menor violencia, en el fondo “la enfermedad es igual para todos” (p. 31) y conviene asumirlo cuanto antes. La prohibición de las medicinas y de las prácticas y símbolos religiosos –oraciones, crucifijos, estampas– que rige dentro del Moridero obedece a esta misma lógica. Ante el apremio de la muerte, se trata de guiarse “por un sentido más humano, más práctico y real” (p. 32).
La temporalidad de la narración sigue, en buena medida, el ritmo que marca el avance impertérrito de la enfermedad. Los cuerpos hospedados en el Moridero atraviesan un proceso de deterioro tenaz e irreversible que es registrado pormenorizadamente por el narrador. La agonía puede ser breve o extensa, pero la enfermedad conduce a una experiencia a grandes rasgos compartida: origina fuertes diarreas, dolores de cabeza y llagas en la piel; impone una disminución más o menos gradual en el poder de actuar del cuerpo, y lo desfigura hasta reducirlo a “hueso y pellejo” (Bellatin, 2010, p. 33). Algunos días antes de la muerte, sobreviene el embotamiento de los sentidos y la entrada del enfermo en una especie de limbo “donde no pide ni da nada de sí” (p. 31).
Cargado de los afectos que atraviesan los cuerpos, el lenguaje también pierde forma entregándose a este feroz proceso de descomposición. Uno de los huéspedes, por ejemplo, se embarca en “un largo discurso delirante” (p. 14) que solo se interrumpe durante las horas de sueño. Su tono de voz en ocasiones elevado y “sus palabras exaltadas” (p. 14) contrastan con los rumores, quejidos y “fúnebres sonidos” (p. 27) que emiten de manera constante los demás huéspedes. Cuando el Moridero es objeto de un violento ataque perpetrado por una turba de vecinos aterrorizados ante el riesgo de contagio, los enfermos atinan apenas a “gritar con lo que les quedaba de voz” (p. 19). El “coro de moribundos” (p. 19) que reverbera en el salón hace ingresar en el lenguaje una materialidad sonora que no se ajusta al orden de la palabra articulada ni se sujeta tampoco a las reglas del intercambio comunicativo. Bajo las condiciones que impone la vida común dentro del Moridero, la enfermedad propicia la emergencia de una lengua reducida a restos que, al verse despojada de las funciones asignadas al discurso en el marco de la vida social, se afirma en su íntimo lazo con el plano de los cuerpos, sus afectos y desórdenes. Vaciada de todo contenido, apenas murmullo y gemido de los cuerpos, la lengua de la enfermedad en Salón de belleza expone la potencia no actualizada de una voz que es fuerza material y afectiva.
Al menos a primera vista, nada en el Moridero escapa a la precariedad como condición generalizada de la existencia. Al no poder contar más que esporádicamente con donaciones y aportes de unas pocas instituciones, los medios de subsistencia que el regente puede garantizar dentro de este espacio son más bien rudimentarios. Como la falta de recursos lo margina del circuito del consumo, el narrador recurre a menudo a la reutilización y el reciclaje de materiales de desecho: algunas sábanas para los enfermos, por ejemplo, son hechas con tela fallada donada por una fábrica. En cuanto a la alimentación, se ofrece a los enfermos, que rara vez tienen hambre, apenas un plato de sopa por día. Los “tiempos de prosperidad” (p. 20) correspondientes a la época en que funcionaba el salón de belleza contrastan fuertemente, así, con la austeridad que prima al interior del Moridero. Ante la inminencia de la muerte, la vida parece quedar reducida a su mínima expresión, al plano de la satisfacción de las necesidades elementales de los cuerpos.
Una vez que el narrador reconoce sobre su propia piel las primeras señales de la enfermedad, se renueva con fuerza su interés por el cuidado de los acuarios instalados originariamente para decorar el salón. Se preocupa especialmente por mantener “con algo de vida en el interior” (p. 6) la única pecera que no quedó vacía por falta de atención. No se descarta, incluso, la posibilidad de que la enfermedad amenace también la supervivencia de los peces. Revitalizando antiguos temores y teorías sobre el contagio, el regente ubica la pecera en un sitio alejado de los huéspedes, porque no desea que “las miasmas caigan encima del agua” ni que “los peces se vean atacados por hongos, virus o bacterias” (p. 15).2 La insistencia en preservar “algo fresco en el salón” (p. 11) obedece a cierto impulso de rechazo a la muerte y de obstinación en el tiempo que queda. Sin duda, el pronombre indeterminado señala hacia la vacilación de una vida reducida a resto y vuelta irreconocible. Pero, como irá percibiendo el narrador, algo se afirma también en esa obcecada resistencia a abandonarse sin más a la extenuación, el desgaste y la muerte.
Tan pronto como el regente se preocupa por eliminar de la manera más práctica y eficiente los cuerpos de los huéspedes que fallecen, se posa absorto frente a los acuarios para observar el singular comportamiento de los peces que procura a toda costa mantener con vida. Antes que delinearse nítidamente como un campo de exterminio o bien como un espacio de cuidado y encuentro entre cuerpos ajeno a la lógica del Estado, el Moridero visibiliza y recorre la ambivalencia de la biopolítica entre la protección y la destrucción de la vida, entre su reproducción y su debilitamiento. Alrededor de esta polaridad puede organizarse también buena parte de la atención crítica que recibió la novela. Así, lecturas como las de Isabel Quintana (2009), Silvia Roig (2012) y Alicia Vaggione (2013) postulan que el Moridero, al volver visibles las políticas de eliminación de cuerpos considerados como desechables, funciona según la lógica de un estado de excepción. Por su parte, Javier Guerrero sostiene que el experimento que la novela propone alrededor de la materia de lo viviente “busca disputarle el cuerpo al Estado, reapropiárselo, arrebatarle la posibilidad de preservar su vida o marcarla, aniquilarla” (2009, p. 87). Aquí no interesa tanto inclinarse de manera excluyente por una u otra de estas alternativas, sino más bien interrogar el desdibujamiento y los pasajes entre estas dimensiones que sitúan lo viviente como materia política y estética.
En Aquí América latina, Josefina Ludmer subraya esta ambivalencia refiriéndose a la “posición exterior-interior de la ciudad” (2010, p. 131) en que se sitúan el Moridero y muchos otros espacios producidos por ficciones latinoamericanas contemporáneas. Simultáneamente adentro y afuera de la vida social, la clase, la nación y la ley, el régimen de la isla urbana constituye una comunidad de marginales, “un grupo genérico de enfermos, locos, prostitutas, okupas, villeros, inmigrantes, rubios, mano de obra, monstruos o freaks” (p. 131). En el mismo sentido, la temporalidad que fabrica Salón de belleza tampoco se agota en la pura llanura de un presente marcado por la inminencia de la muerte y el gobierno sobre la vida, sino que compone velocidades, derivas y ritmos heterogéneos. Sin duda, como sostiene Sergio Delgado (2011), la narración propone una experiencia estética de la sensación de muerte centrada en la dimensión del cuerpo y la percepción. Pero el umbral de indistinción entre la vida y la muerte en que están suspendidos los cuerpos que habitan el Moridero se convierte en la materia de una experimentación estética y política también porque desde él se postulan potencias y tiempos alternativos de lo viviente.
Una economía del poder
En Salón de belleza la agonía de los enfermos se convierte en objeto de gestión y control bajo el régimen de excepción que instituye el Moridero y, por tanto, el pasaje entre la vida y la muerte se delinea nítidamente como campo de intervención del poder.3 Ubicado en los márgenes de una ciudad que podría ser cualquiera, este espacio no se vincula formalmente con ninguna institución pública ni privada. Frente al “abandono de los hospitales del Estado” (Bellatin, 2010, p. 26), que en muchos casos no querían ni recibir a los enfermos por temor al contagio, el Moridero ofrece resguardo y cuidados básicos a quienes no tienen otra alternativa más que la de morir en la calle. El narrador se hace cargo, de esta manera, de aquellos cuerpos que sobran de acuerdo a los cálculos del Estado y que son expulsados del campo de la ciudadanía a través de políticas activas de retirada y desprotección.
El Moridero, entonces, se sostiene en una posición paradójica: se ubica, hasta cierto punto, por fuera de la lógica del Estado, pero no deja, sin embargo, de estar atravesado por ella y de reproducirla. El espacio se encuentra regulado por una cantidad de rituales y normas inflexibles que impone el narrador. Para comenzar, en el Moridero solo pueden hospedarse hombres que se encuentren en los estadios finales de la enfermedad: tanto las mujeres como los varones cuyos cuerpos aún exhiben algunos signos de vitalidad son rechazados de manera rotunda. Una vez ingresados los enfermos, los contactos con el exterior son muy limitados. Los familiares de los huéspedes pueden aportar dinero, ropa y golosinas, pero ninguna otra cosa está permitida. La lógica detrás de toda esta serie de reglas que dan forma a un verdadero dispositivo de poder sobre la vida y la muerte nunca es del todo explicitada por el narrador. Las normas que rigen el funcionamiento del Moridero parecen depender, más bien, de la discrecionalidad del poder que se atribuye el regente para decidir sobre todo lo que ocurre en el interior del espacio.
Una meticulosa economía del poder, de hecho, se organiza alrededor de la atención a las necesidades básicas de los huéspedes. A lo largo del tiempo, el narrador va perfeccionando sus técnicas de administración de los escasos recursos con los que cuenta. Así, el regente prefiere que la muerte avance rápido en los enfermos no solo para que la agonía no se extienda, sino también, y fundamentalmente, para poder brindar asistencia a la mayor cantidad de sujetos posible: “Al ocupar una cama más tiempo que el necesario se le está quitando oportunidad a otro huésped […] que cumplirá a cabalidad su papel de huésped y ocupará la cama, mi tiempo y mis recursos no más de lo necesario” (p. 31). La dimensión del cálculo se despliega, de esta manera, sobre las prácticas de cuidado de los cuerpos para determinar la justa medida de lo conveniente. Otra de las principales técnicas que implementa el regente para que sus tareas sean más eficientes y expeditivas se vincula al orden de una gestión afectiva orientada a “establecer la atmósfera apropiada” (p. 22) y a homogeneizar el estado de ánimo de los enfermos de manera tal que se imponga un “aletargamiento total, donde no cabe ni siquiera la posibilidad de preguntarse por sí mismo” (p. 22). Este, afirma el regente, es “el estado ideal para trabajar” (p. 22): los cuerpos desindividualizados y sin fuerzas se vuelven incapaces de oponer resistencia alguna al orden dispuesto por el narrador.
“Algo de frescura”: mutaciones, cuidados, contagios
Muchas de las lecturas críticas dedicadas a Salón de belleza han analizado la novela en relación con el impacto de la epidemia del sida en América Latina (Guerrero, 2009; Quintana, 2009; Kottow, 2010; Meruane, 2012; Vaggione, 2013). En efecto, si bien a lo largo de la narración la enfermedad que padecen los personajes no es nombrada, múltiples indicios permiten inferir que se trata de esta condición: el mal parece afectar mayoritariamente a hombres homosexuales, conduce a una muerte inevitable –como era el caso con el síndrome hasta el desarrollo de los primeros tratamientos– y conlleva una serie de problemas de salud que fueron asociados al sida, como la consunción, la tuberculosis y la formación de llagas en la piel. Además, la novela se publica por primera vez en 1994, y es durante la década de los noventa que se produce buena parte de la narrativa latinoamericana alrededor de la epidemia (Vaggione, 2013, p. 38). Como sugiere Vaggione (2013), el tiempo en Salón de belleza avanza al ritmo del despojamiento, el desgaste y el abandono. Sin embargo, mientras el fin se aproxima, y más allá de las tecnologías de poder que regulan el Moridero, en los roces y contagios entre los cuerpos, en la imprevisibilidad de sus mutaciones y en las prácticas de cuidado que, aun precariamente, aseguran su subsistencia, se vislumbran tiempos y posibilidades de vida que no se someten dócilmente a la desolación que impone la inminencia de la muerte.
La novela comienza refiriendo a la vida animal y al interés del narrador por los acuarios y la crianza de peces. De inmediato ingresan al relato un amplio saber práctico y un nutrido vocabulario relativos al cuidado y los ciclos vitales de diferentes especies, a su comportamiento anómalo y en ocasiones violento. Una de las particularidades registradas por la narración es que algunas especies emanan una singular “energía vital” (Bellatin, 2010, p. 15): “A pesar del olor del agua estancada puedo sentir allí algo de frescura. […] Pese al poco tiempo dedicado a su crianza se aferran de una manera extraña a la vida” (p. 15). Esta vitalidad es percibida también entre los enfermos: hay en el Moridero huéspedes que, pese a todo, “muestran algunos signos de luz” (p. 21) y “se aferran a la vida, igual que los Gupis de la última camada. Quieren vivir a pesar de que no existe una forma en que vean sus males atemperados” (p. 16).
El deseo de perseverar en la vida y de resistir frente a todo aquello que la niega se inscribe como la afirmación de una potencia tan opaca como insumisa que atraviesa la frontera entre lo humano y lo animal.4 En la búsqueda de conservar “algo de vida” (p. 6), “algo de frescura” (p. 15) en el salón, en los gritos que profieren los huéspedes con “lo que les queda de voz” (p. 19) se agita, entonces, una fuerza impersonal que invierte el signo de la degradación progresiva que impone la enfermedad para explorar lo que resta de una vida cuando, en íntima proximidad con la muerte, ya no cabe dentro de los contornos reconocibles de un individuo o una persona. Los cuerpos desubjetivados de los enfermos, marginados de la vida social e incapaces ya de comunicarse a través del lenguaje articulado, exhiben la singularidad de una vida que, una vez vaciada de toda direccionalidad clara, es antes común que individual, potencia antes que acto.
Por debajo o más allá del orden de la conciencia y la voluntad, la temporalidad dentro del Moridero discurre de acuerdo al ritmo de los afectos e intensidades que atraviesan los cuerpos. La vida común se narra a partir de una especial atención al plano material de la sedimentación de hábitos, las prácticas de cuidado, las transformaciones en la percepción y las variaciones de potencia.5 El regente, así, advierte que se ha ido acostumbrando al fuerte olor que despiden los enfermos, al tiempo que, una vez que descubre que él mismo se ha contagiado, reconoce que la fuerza de su cuerpo disminuye a medida que avanza la enfermedad, debilitamiento que le impide salir por las noches a buscar hombres. Si antes solía deambular por la ciudad maquillado y travestido con prendas llamativas, ahora su principal ocupación es “darles una cama y un plato de sopa a las víctimas en cuyos cuerpos la enfermedad ya se ha desarrollado” (p. 10). En la medida en que las tareas de cuidado han sido asignadas tradicionalmente a las mujeres, es posible trazar cierta continuidad antes que ver una ruptura tajante entre la vida que llevaba el narrador en la época del salón de belleza y el trabajo del que se encarga como regente del Moridero. La feminización de los cuerpos que ponían en práctica el narrador y sus amigos cuando atendían a las clientas vestidos de mujer, o cuando decoraban con adornos dorados los vestidos que usaban para salir de noche y se arriesgaban a volverse objeto de los violentos ataques que perpetraban habitualmente los Matacabros se expresa en el Moridero, aunque transformada sensiblemente, en la realización de las tareas domésticas y de cuidado vinculadas a la reproducción de la vida, dimensión que emergerá con más fuerza en Balnearios de Etiopía. El regente no se preocupa por nombrar la enfermedad ni por ofrecer un tratamiento médico a quienes la padecen, sino que pretende asegurar condiciones mínimas de subsistencia para aquellos que no tienen otro lugar al que recurrir, y en ese gesto funda una precaria comunidad de moribundos hecha de lo que acontece a sus cuerpos.
En disputa con el poder discrecional que el narrador ejerce sobre el espacio, lo común –entendido como producción de novedosas asociaciones entre cuerpos, materias y lenguajes– emerge en Salón de belleza a partir de múltiples contagios y resonancias que desdibujan las distinciones jerarquizadas que clasifican lo viviente. El narrador, maravillado frente al acuario de las Carpas Doradas con “los reflejos que emitían las escamas y las colas” (p. 6), advierte que la contemplación de las peceras produce en él un singular sosiego y señala que le resulta notable “ver cómo los peces pueden influir en el ánimo de las personas” (p. 7). Lejos de fijarse en una identidad, también el género se vuelve escenario de cruces y transformaciones: el regente usa vestimenta masculina para visitar los baños de vapor y para viajar hacia el centro, pero una vez que llega a la ciudad se traviste, se maquilla y decora sus prendas con ornamentos dorados con la idea de que el color le traería suerte.
Otras líneas de contagio atraviesan las especies. El narrador procura evitar forjar vínculos personales con los huéspedes, pero en una ocasión se encariña con uno de ellos, coloca una pecera al lado de su cama y llega a entregarse a “una situación íntima con aquel cuerpo deshecho” (p. 14). Al poco tiempo, el muchacho muere y junto con él perecen también tres peces, coincidencia que permanece inexplicada pero que al narrador le parece “más que una casualidad” (p. 15). Las contigüidades que la narración traza entre géneros y materias, entre lo humano y lo animal, entre la vida y la muerte no apuntan tanto a borrar las diferencias como a explorar la inestabilidad constitutiva de las fronteras que delimitan lo viviente. A través de una configuración de lo común que compone, en su heterogeneidad, cuerpos, afectos, lenguajes y especies, Salón de belleza descubre nuevas relaciones entre la enfermedad y la vida que desvían la escritura del horizonte de la muerte.
Cierre de fronteras
En su ensayo sobre Salón de belleza, Javier Guerrero (2009) examina los cruces que efectúa la novela entre la teoría de género y la biopolítica, a la vez que se detiene en los modos en que, a través de la enfermedad, la materia sexuada de los cuerpos se configura como campo de experimentación. Más allá de la norma del biopoder, la nueva anatomía de los cuerpos que se delinea dentro del Moridero apunta a desactivar las tecnologías de la salud y apuesta por la anomalía como vía de resistencia. La novela Balnearios de Etiopía retoma y radicaliza estos interrogantes para reformular, desde la ficción, las relaciones entre la escritura, la enfermedad y la vida. La historia transcurre también dentro de un espacio cerrado que se inscribe como escenario de mutaciones, contagios y pasajes afectivos. Lázaro y el narrador se entregan a las transformaciones que la enfermedad impone sobre los cuerpos e intervienen en una producción de lo común que se despliega bajo el signo del exceso y los desbordes de la materia. La dolencia ataca primero el cuerpo de Lázaro, que pierde de golpe “su voluminosa belleza” (Guerrero, 2010, p. 9), comienza a sufrir constantes dolores y adelgaza hasta casi desaparecer. Al final del primer capítulo de la novela, sin embargo, la situación se invierte y es el narrador quien pasa a estar enfermo, mientras que su compañero de una noche a otra recobra la salud y asume buena parte de las labores domésticas.
De las tareas de cuidado se ocupa también una enfermera, figura a través de la cual ingresa a la narración la racionalidad inmunitaria del saber médico: de “ojos adiestrados” (p. 11) y gestos ajustados a la estricta “etiqueta hospitalaria” (p. 12), Aviva Malayalam sabe imponer “la disciplina exigida por la enfermedad” (p. 23). Lejos de los excesos a los que se entregan el narrador y Lázaro, ella “prefería lo austero” (p. 23). Callar, esperar y obedecer son condiciones imprescindibles para los cuidados médicos: cuando el narrador intenta iniciar una conversación con la enfermera, ella mueve la cabeza “como diciendo que esperara, que el silencio era indispensable para que la vena pudiera aprovechar las propiedades medicinales del medicamento” (p. 28). En otra escena, el vocabulario técnico del discurso médico se revela impenetrable para el narrador: “Llegué al consultorio, abrí la boca y lo demás fue una descripción especializada que nunca comprendí” (p. 46). A falta de explicación, los verbos en modo imperativo –“‘¡No tragues! ¡Abre grande, así’” (p. 73)– dan el tono a una intervención sobre el cuerpo que se vive como “salvaje y altamente invasiva” (p. 73) porque su lógica es la de la orden, el disciplinamiento y la obediencia.
En Balnearios de Etiopía, los discursos y prácticas de la medicina entran en serie con otros mecanismos de poder. La ciudad donde se ubica la casa de Lázaro y el narrador es asediada, a lo largo de la novela, por sucesivas plagas: las abejas africanas, las plantas carnívoras y los ginecomejenes, insectos procedentes de Ghana que se incrustan en el pubis femenino, causan verdaderos estragos a su paso y amenazan con disolver la vida social. La narración hace foco en una serie de exclusiones y discrecionalidades en que incurren las prácticas médicas, así como en su íntimo lazo con el mercado. Las ginecólogas de la ciudad, por ejemplo, se niegan a extirpar los ginecomejenes porque consideran que se trata de “una tarea indigna para la disciplina médica que ejercían” (p. 113). Desamparadas por las instituciones médicas al igual que los huéspedes del Moridero, las mujeres deben acudir a “peluquerías o incluso a consultorios odontológicos u otros lugares que ofrecieran el servicio” (p. 113). Un restaurante chino, incluso, acondiciona parte del salón comedor para comenzar a ofrecer una promoción de “tratamiento ginecomejénico y almuerzo ejecutivo” (p. 113).
Por otro lado, haciéndose eco de los discursos que circulan por la vida social para clasificar cuerpos y emplazarlos en territorios, la narración traza una continuidad sugerente entre las plagas que atacan la ciudad y los desplazamientos migratorios contemporáneos. En un extenso reportaje televisivo que muestra fotografías y testimonios de mujeres que sufrieron picaduras de las abejas africanas, una de las entrevistadas tilda a los insectos de “inmigrantes ilegales” (p. 26). Alarmada frente a la posibilidad de que una de estas abejas haya ingresado al claustro, la madre del narrador reproduce el discurso mediático y advierte: “Si es necesario, importo una polilla, una docena de pájaros depredadores o hasta un tejón. Pero esa indocumentada no podrá arrebatarte la vida” (p. 26). De las plagas a los migrantes, la lógica inmunitaria identifica como amenaza todo aquello que representa algún peligro para la preservación de la pureza del cuerpo –biológico y social– de la nación. El dispositivo médico se compone con el discurso político para hacer de la exclusión la norma de un poder sobre la vida que aspira a reducir la diferencia a su mínima expresión.
Metamorfosis de la materia
Como en Salón de belleza, los cuerpos de Balnearios de Etiopía (Guerrero, 2010) atraviesan desfiguraciones y mutaciones que desarreglan las fronteras que delimitan su interior, exploran la potencia del afecto y problematizan lo que se entiende por individuo. La tos constante escande el tiempo dentro del claustro y pasa a ser “el nuevo ritmo que anclaba la descomposición” (p. 51-52). Tal como reconoce pronto el narrador, “forma y fuerza perdieron la batalla” (p. 21): el cuerpo abandona su antigua configuración para aventurarse a componer nuevas relaciones con materias heterogéneas. Siguiendo el rastro de “la suerte mutante de estos cuerpos” (p. 112) que sin cesar se reproducen, se disgregan y se transforman, la escritura interroga su potencia de afectar y ser afectados más allá del orden de la conciencia o la voluntad subjetivas. Un “movimiento involuntario, vegetal e intermitente” (p. 21) anima, por ejemplo, el pie derecho del narrador. Su espina dorsal se trenza “al colchón ortopédico, anudándose como hiedra” (p. 21) en un emplazamiento que limita las posibilidades de movimiento del cuerpo. El lenguaje registra cambios y variaciones mínimas de la percepción, perfilando matices y diferencias de grado antes que figuras estables: “dudaba si volvía a la conciencia o permanecía rezagado. Cuando entró un poco de luz encontré que la blancura de los restos de la mañana se había tatuado en mis pupilas” (p. 44). La enfermedad sumerge al narrador en un estado indeterminado entre la vigilia y el sueño que disuelve las barreras entre los sentidos, de manera tal que la luz que ingresa a la habitación “se convertía de golpe en texturas dispersas y nebulosas […] que […] condensaban las altas temperaturas del claustro” (p. 45).
Las mutaciones que experimentan los cuerpos a lo largo de la novela distan de ser previsibles; por el contrario, la enfermedad “siempre sorprendía con giros inesperados” (Guerrero, 2010, p. 65). Uno de ellos es la agudeza olfativa advertida por el narrador, que lo vuelve capaz de distinguir desde el claustro una amplia variedad de olores que circulan por la casa (medicamentos, comidas, lociones, perfumes). Los desórdenes de los cuerpos se expresan en graduales aumentos o disminuciones de potencia que reconfiguran su capacidad perceptiva y su poder de actuar. Las metamorfosis y padecimientos que sufren iluminan ciclos de desintegración y regeneración de la materia que se apartan de una temporalidad lineal o unívoca. Así, Lázaro, al comienzo, resistía a la enfermedad porque “generaba una materia capaz de soportar todo el horror” (p. 10), mientras que el narrador, antes de enfermarse, da inicio a un “culto a la carne” (p. 11) que lo conduce a explorar la compleja materialidad de su cuerpo.
En Balnearios de Etiopía se agitan tiempos y supervivencias inquietantes de la materia orgánica que llevan al extremo las desviaciones que se insinuaban en Salón de belleza.6 La anomalía parece ser la ley antes que la excepción de lo que ocurre en el transcurso de la novela. Un fenómeno insólito tiene lugar con las carnes que compra Lázaro cuando llega a la ciudad la plaga de las plantas carnívoras. A pesar de que los paquetes son guardados en el congelador, al día siguiente, “por causas todavía desconocidas” (Guerrero, 2010, p. 76), las carnes se pudren: se llenan de gusanos, hongos y supuraciones, e invaden la casa con un olor nauseabundo. Un tiempo después, el narrador concluye que las carnes y otros alimentos que se descomponían sin explicación se habían contagiado de la enfermedad y lo liberaban a él, a su vez, de algunos de sus síntomas: “Así era. Las carnes ulceradas habían salvado mi cuerpo de la corrupción y la tristeza” (p. 79). En línea con el derrotero imprevisible que marca la enfermedad, la escritura traza contigüidades entre cuerpos, materias y fluidos que alumbran nuevas posibilidades estéticas y políticas de lo viviente.
La narración se va poblando de desechos y excreciones que desbordan los límites de los cuerpos individuales para contaminar el espacio doméstico. El cuerpo de Lázaro, bañado en sudores y ahogado por la fiebre, reposa en una cama cubierta de fluidos y restos de alimentos. Las hermanas gemelas del narrador, por su parte, improvisan juegos con la materia fecal que inunda la casa: “Mis niñitas se cagaban en los pasillos y con la caca untaban los objetos del claustro” (p. 94). Mientras que el narrador se reconoce como una “máquina de restos y despilfarro” (p. 13) que disemina desperdicios por todos los rincones de la casa, Lázaro se empeña en la reparación de los trastos que acumula sin cuidado su compañero: “improvisó un taller de restauración y una a una, salvó del desmoronamiento sus piezas más preciadas” (p. 39). De los juegos extravagantes y muchas veces violentos de las gemelas a la paciente práctica de limpieza, lustrado y recomposición de los objetos dañados, los múltiples usos de lo residual se inscriben como el punto de partida de una reinvención de lo común que produce un nuevo saber sobre los cuerpos, la materia y sus afectos.
Derrames
Desde la dimensión de las incesantes metamorfosis de la carne, la novela trabaja la materia siempre opaca y heterogénea de lo viviente como zona de encuentros, pasajes y contagios inquietantes. En Balnearios de Etiopía lo común no coincide con aquel plano de realidad universal e indiferenciada al que lo remite el filósofo Paolo Virno (2008, p. 77), sino que se afirma como continua producción de asociaciones entre cuerpos, lenguajes y modos de vida. La narración insiste en negar cualquier pretendido estado puro de la materia para exponerla en sus contaminaciones y desbordes: “Aquí las aguas eran de humor espeso y pegajoso, de olores mezclados de restos propios y extranjeros” (Guerrero, 2010, p. 97). El claustro se convierte pronto en un campo de experimentación, en “un inmenso cultivo de los cuatro elementos” (p. 128): excremento, orina, moco y sangre. En el principio fue la mezcla, parece afirmar la novela: cualquier resonancia bíblica que pueda ser evocada, por ejemplo, por las plagas que azotan la ciudad es de inmediato profanada bajo el signo barroco de la contaminación y el exceso.
En una pesadilla, el narrador abre incisiones en el vientre de muñecas, les venda los ojos, simula operarlas para inocularles enfermedades y las rellena con todo tipo de desperdicios. Más adelante, el juego se repite y se lleva al extremo: “LINA. Negra de Kenia. Le practiqué una histerectomía. Tenía cáncer uterino. Apliqué salvajemente radioterapia. Quedó calva para siempre. Decidí matarla. Le saqué las uñas y se las incorporé ya muerta” (p. 92). Lejos de coincidir con una naturaleza dada, aquí el cuerpo se inscribe nítidamente como materia política y campo de intervención del poder: tal como ocurría con las prohibiciones y normas impuestas por el regente de Salón de belleza, estos brutales juegos ponen de manifiesto la arbitrariedad y la soberanía que ejercen sobre los cuerpos el saber y las prácticas médicas, así como los modos en que intervienen discrecionalmente sobre los umbrales de vida. Los juegos entre las gemelas involucran también cortes, perforaciones e instrumentos punzantes: “Una desuella, otra la trincha. ‘Más puta que una gallina’, ‘te la meto con gelatina’. Tijera, puñal, navaja, machete” (p. 89). La incisión es la operación fundamental de un poder que toma lo biológico por objeto para decidir sobre la vida y la muerte de los cuerpos, incidir en el proceso de su configuración material y definir el uso de sus capacidades y fuerzas.
Más allá de estas técnicas, las intervenciones sobre los cuerpos que tienen lugar en la novela también producen líneas de contigüidad y diferencias no jerarquizadas entre especies, géneros, estados afectivos y lenguajes. Lo viviente se desborda en excesos y contagios que se inscriben como materia de lo común y reformulan, así, los modos de vida compartidos. Sobre este plano, la narración postula nuevas políticas y estéticas de la vida que desvían los cuerpos de la norma impuesta por el biopoder y exploran sus potencias afectivas. La enfermedad se extiende por todo el espacio doméstico para horadar la interioridad de los cuerpos, desbordarlos de secreciones y contaminarlos con otras materias a través de un proceso inacabado de recomposición que se sustrae de la mirada médica y está animado, en cambio, por un deseo de experimentación.
Estos cuerpos ya no son reconocibles plenamente como humanos, sino que entran en múltiples alianzas con la vida animal de las que emergen nuevos lenguajes y configuraciones de lo común. Una perra guardiana que cambia con frecuencia de nombre se amolda al cuerpo del narrador e incluso se instala en su interior para dormir “plácida en la comodidad de [su] renovado ano” (p. 127). Las gemelas, por su lado, ponían en práctica un uso animal del cuerpo cuando se iban “corriendo como perritas, en cuatro patas ladraban y levantaban las patitas simulando que orinaban” (p. 69). La peculiar familia que construye la novela se trama, así, entre lo animal y lo humano a partir del dinamismo de encuentros que convierten el cuerpo en una masa de flujos incontenibles y de origen impreciso, “un distribuidor en el que la sangre bullía, centrifugaba” (p. 138). Ya se trate de “ganas salvajes de expulsar” (p. 33), de orificios estallados, o de “ojos inundados” y “oleadas salvajes” (p. 70) de tristeza, los cuerpos son llevados al extremo y atravesados por intensidades de afecto que propician experimentos inauditos de la carne. El desenfreno de los roces y contactos entre materias, que solo excepcionalmente se manifestaba dentro del Moridero de Salón de belleza, emerge en la novela de Guerrero como fuerza medular de la narración que penetra el lenguaje y lo vuelve indiscernible del orden de los cuerpos y sus afectos.
El discurso, en efecto, está permeado por excesos de la palabra que acompañan, sin representarlos, los excesos de los cuerpos. La madre del narrador, así, alecciona a los gritos a la odontóloga que atiende a su hijo en una sentencia que termina “con un chirrido de dientes que molestó al agudo y muy entrenado oído de la doctora Lobos” (p. 69) y la hizo morderse los labios. Un lenguaje desintegrado en balbuceos, murmullos, exclamaciones y quejidos se roza con la sonoridad inarticulada de los cuerpos y tiene efectos inmediatos sobre ellos. Por otro lado, en contraste con el silencio que guarda Lázaro cuando está enfermo, el narrador se sumerge “en una incontinencia de palabras, estimuladores y nombres” (p. 18). Las disposiciones de los cuerpos se traducen en variaciones en su potencia enunciativa, de manera tal que, cuando la enfermedad se traslada al narrador, este comprueba que sus palabras se han tornado confusas y pronunciarlas lo sume en intensos ahogos, pero descubre también que, inventando “una postura corporal algo extravagante”, era capaz de “tender un puente que [lo] comunicara” (p. 22). De manera similar, hacia el final de la novela, la madre, mientras emite “incoherencias intraducibles”, se enrosca “al revés, arqueando su espalda hasta formar una O, una O de ORQUÍDEA” (p. 137). Ella no logra pronunciar un discurso articulado pero, sin embargo, escribe con el cuerpo, en una escena que echa luz sobre la materia plástica del lenguaje y las composiciones afectivas en las que se involucra. Balnearios de Etiopía desdibuja la distinción entre el orden del discurso y el orden de los cuerpos para interrogar, a través de la transversalidad del afecto, sus entrecruzamientos, interferencias y resonancias.
La proliferación vegetal
El espacio del claustro donde transcurre la narración se ve con frecuencia horadado por fisuras que habilitan pasajes y contactos entre el interior y el exterior. Como modo de paliar el aislamiento que padecen los personajes, la enfermera Malayalam entretiene al narrador con historias de “ciudades multitudinarias e impregnadas de un olor a semillas de mostaza” (Guerrero, 2010, p. 29). A través de estos relatos, imaginan juntos nuevos territorios que, de hecho, ninguno de los dos jamás ha visitado: “Construimos un mapa a nuestro gusto” (p. 29). La ambivalencia que sugiere la narración entre la imaginación verbal del espacio y su activa construcción o producción permite sostener que Balnearios de Etiopía afirma el poder de la ficción ya no como representación sino como fábrica de realidad, en los términos de Ludmer (2010, p. 12), y explora la potencia del lenguaje para producir modos de experimentación estética y política. No queda claro en la novela si los paisajes de la selva y el desierto que se alternan con el relato de lo que acontece al interior del claustro corresponden a episodios fantaseados, soñados o vividos por los personajes. Si imaginar y narrar un territorio equivale, entonces, a producirlo concretamente, es porque la palabra interviene de manera directa en lo real: aquella potencia de una lengua inmanente al plano de los desórdenes de los cuerpos que se entreveía en Salón de belleza se despliega con mayor radicalidad en Balnearios de Etiopía bajo la forma de un lenguaje que opera como fuerza material entre los sujetos y los cuerpos.
Desplazándose con ligereza entre diversos estados afectivos, espacios y temporalidades, la narración teje puentes que conectan el espacio doméstico con las escenas de junglas y playas de Etiopía pobladas de extrañas tribus de hombres. Estos territorios inestables se conforman y se deshacen de acuerdo a una serie de “lógicas del enlace” (Guerrero, 2010, p. 41) animadas por el derrotero de la enfermedad. Así, en el fondo de un estanque, entre calas y lirios, el narrador encuentra objetos de la casa e incluso órganos que entran en composiciones insólitas: “De sus entrañas, la amígdala expulsó una materia capaz de flotar. La cosa logró llegar a la superficie y su fuerza nos arrastró” (p. 37). La frondosa vegetación que crece sin límites afuera del claustro se confunde con el florecimiento de “grandes y hermosas vergas, afelpadas, de terciopelo, aduraznadas, lisas y carnosas, aberenjenadas” (p. 54). Los órganos y extremidades de los cuerpos tejen singulares alianzas con lo vegetal que componen diferentes texturas, figuras y colores, a la vez que subrayan la productividad irreductible de lo viviente. Las múltiples conexiones de las que están hechos estos paisajes marinos y botánicos arrasan con las distinciones y jerarquías que separan la naturaleza de la cultura, lo orgánico de lo inorgánico, y lo humano de lo animal y lo vegetal, para interrogar lo común como producción de asociaciones entre heterogéneos.
El dinamismo y las transformaciones que atraviesan los paisajes apuntan hacia la potencia de una agencia no humana que pone en movimiento la materia y le imprime nuevas configuraciones. Tiempos y agitaciones imperceptibles sacuden estos territorios para sustraerlos del gobierno de lo humano: “las playas de mi ciudad seguían inquietas. La espera se palpaba en las orillas. El mundo marino sufría una conmoción. Los mariscos se crisparon” (p. 137). De la agilidad y ligereza de los cuerpos asexuados de los “desvergados” (p. 103) a los “juegos eróticos ancestrales” a los que se dedica “la tribu de hombres diminutos de vergas estupendas” (p. 135), pasando por “el crecimiento desmesurado de las plantas carnívoras” (p. 75) en la ciudad, los espacios de Balnearios de Etiopía son recorridos por intensidades afectivas y excesos de los cuerpos que arrastran el lenguaje hacia lo no discursivo y lo pueblan de la sonoridad y voluptuosidad de una vida que prolifera en contagios, mutaciones y desbordes.
Filiaciones monstruosas
Al mismo tiempo que apuesta por una producción desmesurada de espacio, la narración interroga con insistencia las posibilidades de reconfiguración de la materia por medio de una serie de extravagantes escenas de filiaciones y nacimientos. En ellas lo común se elabora como experimentación que comprueba, una y otra vez, que el cuerpo es siempre múltiple, irreductible a lo uno, hecho de agenciamientos, afectos y umbrales variables. La reclusión en el espacio doméstico y la dimensión correspondiente a las tareas de cuidado que exigen los cuerpos enfermos sumergen la novela en el plano de la reproducción de la vida, entendida, en los términos de Silvia Federici, como “el complejo de actividades y relaciones gracias a las cuales nuestra vida y nuestra capacidad laboral se reconstruyen a diario” (2013, p. 21). Desde esta perspectiva, la familia nuclear se comprende como institución creada por el capital para garantizar la cantidad, la calidad y el control deseados de la fuerza de trabajo (p. 58). Ahora bien, la reproducción en Balnearios de Etiopía se orienta en una dirección muy diferente. Lejos de funcionar como fábrica de sujetos saludables, obedientes y útiles, esta actividad se inscribe en la novela como potencia de subversión de los lazos familiares normativos y de una productividad valorizada exclusivamente en términos económicos. Inmersos en procesos inacabados de metamorfosis y mezclas, los cuerpos se feminizan a medida que toman a su cargo las tareas domésticas, descubren o reinventan su capacidad de gestar e impregnan el lenguaje de jadeos, fluidos, murmullos y afectos que lo sustraen de la lógica del intercambio comunicativo.
Así, por ejemplo, mientras que Lázaro, lejos de la austeridad que imponía el regente del Moridero, prepara suntuosos banquetes de “vergas etíopes cocidas en su propio jugo” y servidas sobre “unas hojas verdes de aroma inigualable” (Guerrero, 2010, p. 62), la madre del narrador amamanta a su hijo con un fluido viscoso que sale de su órgano sexual y que transporta “restos alimenticios, cabezas de vergas desechadas, uñas, pezuñas y dientes filosos” (p. 56). De inmediato el narrador advierte que está preñado y expulsa de su boca “un espécimen irreconocible cubierto por una mata de pelos de zorra” (p. 57). Más adelante, dará a luz también a su perra y a sus hermanas: “mi vientre se extendió y las piltrafas se movían dentro de mí como liendres hambrientas. […] Ser, a la vez, hermano y madre de las gemelas aterradoras” (p. 85). Los sucesivos partos que atraviesa el narrador no suponen ninguna separación definitiva entre el cuerpo materno y los cuerpos de las hijas; por el contrario, los alumbramientos se traducen en nuevas composiciones y roces: “Mi cuerpo forrado de llagas, ahora forrado de niñas” (p. 90). La circulación y los intercambios de fluidos entre madres e hijas suspenden los cuerpos en un estado acuoso que colma sus orificios y los arrastra en distintas direcciones. El narrador se siente “protegido por las tibias sustancias” (p. 134) que emanan del cuerpo de su madre cuando ella lo inunda en orina y, en otra escena, acompañado por las gemelas, navega y se deja llevar por las espesas mareas que forman los líquidos maternos: “Yo dejaba que los fluidos penetraran los agujeros naturales de mi cuerpo y mientras tanto, flotaba” (p. 72).
A medida que la novela se acerca a su desenlace, los cuerpos entran en composiciones cada vez más insólitas. La enfermera, escandalizada frente a “las conexiones maternales” (p. 139) que traían graves consecuencias para la salud del narrador, procura restituir y preservar la distancia entre los cuerpos individuales y se empeña en limpiar y desinfectar las perforaciones que halla en ellos, pero su éxito es apenas momentáneo. La madre convertida en caracol incrusta los tacones y las garras en la piel de su hijo y se anuda a sus huesos. Con la columna encorvada en una doble vuelta, profiere “quejidos muy agudos, chillidos marinos” (p. 140), y despide un fuerte olor a pescado. A su vez, el narrador descubre que le “había sido transplantado el cuerpo de [su] propia madre” (p. 81). Esta metamorfosis deja atrás los síntomas de la enfermedad para orientar la vida hacia un nuevo devenir: “Sentí que mi piel brotaba, que […] mi cuero se despegaba y de un momento a otro mutaría, renovándose, CAMBIANDO DE PIEL” (p. 92). Como reconoce más adelante el narrador, “el orden parecía alterado, se había suspendido la norma” (p. 123): el cuerpo se va tornando cada vez más irreconocible, e incluso la carne se reacomodaba “con absoluta libertad” (p. 134) tras la desaparición de los genitales. Adviene, de este modo, una nueva configuración de la materia que no se deja leer de acuerdo a las distinciones normativas que el biopoder impone sobre lo viviente.
“La enfermedad del culo” (p. 150) –tal es uno de los nombres que la dolencia recibe hacia el final de la narración– expande las potencias afectivas de los cuerpos y produce entre ellos nuevas relaciones al punto de que casi todos los personajes de la novela terminan penetrando en el “ano comunista”, “el ano de Noé” (p. 152) del narrador, incluido él mismo, que se enrosca sobre sí. Las últimas palabras que proclama desde allí, enterrado en las profundidades de un cuerpo que ya no puede declarar suyo, son: “Escribo, La enfermedad” (p. 153). Así se cierra la novela, y con estas palabras también comienza, delineando un movimiento circular que es análogo a la configuración que cobran el cuerpo del narrador y el de su madre. Mientras que en el Moridero, entonces, terminaba imponiéndose el tiempo de la degradación de los cuerpos y de una muerte que se siente cada vez más próxima, Balnearios de Etiopía, en cambio, radicaliza las líneas de experimentación que se vislumbraban en Salón de belleza para explorar otras potencias del lenguaje y poner a prueba nuevos vínculos entre la enfermedad y la vida. Las diferencias y jerarquías entre géneros, especies y cuerpos se desdibujan en favor de una escritura que irrumpe desde los pliegues inauditos de la carne para poblar la lengua del dinamismo de una materia que sin cesar reinventa sus poderes de afección.
Referencias
Agamben, G. (2017). Homo sacer. El poder soberano y la vida desnuda. (M. Ruvituso, trad.). Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Bellatin, M. (2010). Salón de belleza. Buenos Aires: Eloísa Cartonera.
Bollington, L. (2018). Animality, Sexuality and the Politics of Death in Mario Bellatin’s Salón de belleza. Bulletin of Latin American Research, 37(4), 479-492. https://doi.org/10.1111/blar.12670
Castro, E. (2011). Lecturas foucaulteanas. Una historia conceptual de la biopolítica. La Plata: UNIPE Editorial Universitaria.
Deleuze, G. (2001). Spinoza: filosofía práctica. (A. Escohotado, trad.). Barcelona: Tusquets.
Delgado, S. (2011). Estética, política y sensación de la muerte en “Salón de belleza” de Mario Bellatin. Revista Hispánica Moderna, 64(1), 69-79. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/41306063
Esposito, R. (2011). Bíos. Biopolítica y filosofía. (C. R. Molinari Marotto, trad.). Buenos Aires: Amorrortu.
Federici, S. (2013). Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. (Scriptorium: C. Fernández Guervós y P. Martín Ponz, trad.). Madrid: Traficantes de Sueños.
Foucault, M. (2001). Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976). (H. Pons, trad.). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Gago, V. y Quiroga Díaz, N. (2014). Los comunes en femenino. Cuerpo y poder ante la expropiación de las economías para la vida. Economía y Sociedad, 19(45), 1-18. http://doi.org/10.15359/eys.19-45.1
Guerrero, J. (2009). El experimento “Mario Bellatin”. Cuerpo enfermo y anomalía en el tránsito material del sexo. Estudios, 17(33), 63-96. Recuperado de http://132.248.9.34/hevila/EstudiosRevistadeinvestigacionesliterariasyculturales/2009/vol17/no33/3.pdf
Guerrero, J. (2010). Balnearios de Etiopía. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. (M. Talens, trad.). Madrid: Cátedra.
Hardt, M. y Negri, A. (2009). Commonwealth. Cambridge: Harvard University Press.
Kottow, A. (2010). El SIDA en la literatura latinoamericana: prácticas discursivas e imaginarios identitarios. Aisthesis, 47, 247-260. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-71812010000100017
Ludmer, J. (2010). Aquí América latina. Una especulación. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
Lupton, D. (1995). The Imperative of Health. Public Health and the Regulated Body. Londres: Sage.
Meruane, L. (2012). Viajes virales. La crisis del contagio global en la escritura del sida. Santiago: Fondo de Cultura Económica.
Molloy, S. (2010). Sobre Balnearios de Etiopía. Blog de Eterna Cadencia. Recuperado de https://www.eternacadencia.com.ar/blog/editorial/presentaciones/item/sobre-balnearios-de-etiopia.html
Quintana, I. (2009). Escenografía del horror: cuerpo, violencia y política en la obra de Mario Bellatin. Revista Iberoamericana, 75(227), 487-504. https://doi.org/10.5195/reviberoamer.2009.6586
Revel, J. (2010). Construire le commun: une ontologie. Rue Descartes, 67, 68-75. http://doi.org/10.3917/rdes.067.0068
Roig, S. (2012). ¿Qué significa vivir en un Estado de derecho?: vida, contaminación y muerte en Salón de belleza de Mario Bellatin. Lucero, 22, 39-54. Recuperado de https://escholarship.org/uc/item/9zr5j172
Saidel, M. (2013). Lecturas de la biopolítica: Foucault, Agamben, Esposito. Opción, 177, 88-107. Recuperado de http://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/6430
Vaggione, A. (2013). Literatura/enfermedad. Escrituras sobre sida en América Latina. Córdoba: Centro de Estudios Avanzados.
Virno, P. (2008). Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas. (A. Gómez, trad.). Buenos Aires: Colihue.
Notas
Recepción: 23 Marzo 2021
Aprobación: 27 Julio 2021
Publicación: 01 Noviembre 2021
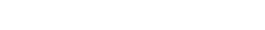
HTML generado a partir de XML-JATS4R


